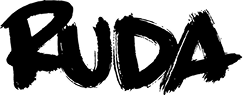Los Canchuleros: las ánimas que aún bailan en el territorio Xinka
Escrito por Glenda Álvarez
El pueblo Xinka ha sido empujado por siglos a hacerse invisible. Hubo despojos materiales e identitarios; se arrinconó el idioma; se les clasificó como ladinos en los censos; se sembró una “normalidad” que expulsaba lo propio. Pero la identidad no es un museo: es una decisión que se ejercita. Y el baile de los Canchuleros, humilde y festivo, es un modo de ejercerla.
Por Glenda Álvarez
La luna apenas se asoma sobre los tejados de lámina en Casillas, Santa Rosa, es primero de noviembre y el ambiente trae un olor a dulzura cocida: ayotes en miel, jocotes que hierven en cazuelas de barro, la leña cruje en fogones que no solo cocinan, sino que convocan. Las mujeres, con las gabachas tiznadas y el cabello recogido atizan el fuego con varas secas de ocote. No hay reloj, solo el ritmo del hervor y el silbido de la miel, mientras las guardianas del fogón, mujeres que sostienen el alma del territorio con cucharas de madera y fe vigilan que no se apague la lumbre.
En el territorio Xinka, cocinar el 1 y 2 de noviembre no es rutina, es ceremonia. La casa se transforma en altar, el fogón en santuario. Sobre el tapesco (cama rústica de varas) reposan los panes, las frutas, el café recién colado; en la mesa se acomoda el fiambre, el tamal envuelto en hoja de maxán, el dulce de manzanilla que se derrite con el calor de la tarde. Cada plato es una invitación al alma que regresa: “Aquí está tu comida, tata (padre/abuelo); aquí está tu taza, nana (madre/abuela). Volvé tranquilo: tu casa te espera”.
En este territorio donde el polvo del camino se mezcla con el canto de los grillos, cada 1 y 2 de noviembre las comunidades Xinka despiertan distinto. Desde San Rafael las Flores hasta Santa María Ixhuatán, desde Estanzuelas hasta Casillas, hay una misma espera: el regreso de las ánimas, en ese silencio vivo empieza el tiempo de los Canchuleros.
“Canchul les pedimos”
Los Canchuleros —también llamados el baile de los viejos— son la expresión viva de esa espera. Jóvenes, adultos y niños se disfrazan con máscaras de ancianos, pelucas, trajes estrafalarios o ropas viejas. Algunos se visten de viudas que fingen llorar, otros de diablos risueños, de mujeres con falda corta, de animales y de figuras extrañas que parecen haber salido de un sueño antiguo. En cada disfraz late una historia que no se explica: se siente.
 3.26.18 p. m..png)
Jóvenes se disfrazan de “Canchuleros” también conocido como los bailes de los viejos el 1 y 2 de noviembre. Foto Glenda Álvarez
En el corredor, los chuchos (perros) se alzan a mirar la calle oscura. Un niño, con una máscara de cartón que le agranda los pómulos y le roba la edad, aprieta entre los dedos un machetito de madera pintado con achiote. Detrás de él, una viejita falsa —faldas sobre faldas, el pañuelo atado como lo usan las abuelas y una risa de cascabel— le acomoda el sombrero a su “marido”, otro viejo de mentira que cojea con gracia. Los tres, y una decena más, esperan la seña.
—¡Ahora! —ordena el capitán del grupo, que en su vida de diario es albañil y hoy vino disfrazado de diablo chistoso con cola de mecate.
La cuerda de guitarras levanta un son de dos acordes y los pasos —arrastre, puntilla, vuelta— se ponen de acuerdo. En la puerta de la primera casa, el canto abre la noche:
“Ángeles somos, del cielo venimos… canchu les pedimos…”.
La letra sale afinada y antigua, con ese timbre de tradición que se aprende por repetición, como se aprende a amarrar un lazo o a afilar un machete. Las voces se hacen una sola frente a la mesa que la familia deja lista: ayote en dulce, elotes cocidos; en otra cazuela, güisquiles tiernos; sobre un plato, dos tamales colorados. La abuela se limpia las manos en la gabacha y presenta la ofrenda: “Esto le gustaba a mi viejo —dice—. Así se atiende al finado”.
Esa escena, repetida por décadas, es la médula de la tradición: ofrecer la comida favorita del que partió porque se cree que esta noche vuelve a probarla, vuelve a sentarse y a reír con los suyos. La costumbre no se explica con teorías: se vive como verdad compartida y se sirve caliente, con café recién colado, güisquil cocido y música de fondo.
 3.30.00 p. m..png)
La tradición Xinka es que se ofrece la comida favorita de quien ya no está en esta dimensión. Foto Glenda Álvarez
“Canchul les pedimos”, repiten los patojos (jóvenes), y es una palabra que no se agota en su definición. Hay quien la oye y dice “manifestación de fe”; hay quien la entiende como “acto de compartir alimentos”. Lo cierto es que en el oriente de Guatemala el término nombra el gesto de dar y recibir en la víspera del Día de los Santos y Difuntos, y nombra también al baile que lo provoca: el baile de los viejos, el baile de las ánimas, el baile de los Canchuleros.
El capitán del grupo hace un ademán y se abre espacio. Del costal de manta —que ya guarda los primeros panes— nadie come todavía; no es hora. La gira apenas comienza.
Un rito Xinka
El territorio Xinka de noche es una suma de sonidos: grillos cantando y chuchos ladrando por costumbre. Pero esta noche suena distinto. A tres cuadras se escucha “¡Oí, primo!”, se asoma un ishto (muchacho) muy pintado —boca roja, peluca de plástico, pechos rellenos de trapos— y brinca como si llevara resortes en las rodillas. La calle, empinada de día, ahora parece pista de baile. “¡Esa vuelta, viudita!”, le gritan. Porque la viuda llorona, el viejo bromista, el diablo juguetón, la comadre presumida, son personajes recurrentes, una herencia de comparsas antiguas que supieron mezclar solemnidad y carcajada.
En cada puerta, la misma escena: baile, canasta que se entrega, agradecimiento. Todo se recoge en el costal. Nada se consume al paso. Al final, ya con el sol a la vista, se repartirán los alimentos equitativamente, porque en este baile nadie se queda sin pan ni memoria.
 3.31.32 p. m..png)
Jóvenes bailan mientras pasan por las casas pidiendo el canchul. Foto Glenda Álvarez
La espiritualidad Xinka se vive en lo sagrado de lo cotidiano: enciende candelas en el cementerio con la misma naturalidad con que cuece el güisquil y sirve café. Lo dice una frase sencilla que escuché más tarde en boca de un comunitario: “La espiritualidad va conectada con la cultura… el Día de los Santos es especial cuando se encienden candelas”. Y con la candela viene el intercambio y la cortesía: el cafecito caliente ofrecido al visitante, el güisquil cocido que se reparte como se reparte el tiempo entre historias y silencios.
Dicen los abuelos que a las doce en punto se abren pasadizos invisibles entre esta vida y la otra. Por ellos regresan, sin hacer ruido, los que se fueron, los que nunca se van del todo. El territorio Xinka —hecho de montañas, ciénagas, lagunas y volcanes— es un tejido de geografías y relatos: cartografías espirituales con cerros que tienen dueño, lagunas con guardiana, nacimientos que son puerta y espejo. Allí viven energías que dialogan con otra lógica: la Ampük (serpiente-agua, guardiana del agua) cuida el caudal; si se le falta al respeto, recoge la corriente y la lleva consigo.
El agua, en los relatos, tiene carácter, memoria y humor; a veces relumbra con cangrejos dorados que no se dejan pescar y que anuncian que ese espejo líquido está encantado (chuchu’uy, poza profunda “como perol sin fondo”).
Si el territorio es más que tierra, entonces, esta noche es más que fiesta. Es un rito que camina. Cada casa es un altar y cada calle una procesión laica. El Canchul que se pide —tamales, elotes, güisquiles, frutas; alguna botella para brindar más tarde— no es limosna: es reciprocidad. Dar de lo que se tiene y de lo que gustaba al finado es atender su visita y, de paso, ajustar cuentas con uno mismo: “venimos a cantar y a pedirles perdón”, dice la canción.
En las aldeas, la tradición incluye movimientos prácticos: un encargado del costal, otro de la música, un tercero que anima el paso cuando el cansancio rebaja la voz. Y con la organización, la certeza: todo lo que se junte se comparte entre todos, porque la fiesta es del territorio y para el territorio.
 3.32.51 p. m..png)
La tradición del Chanchul es propia del territorio Xinka. Foto Glenda Álvarez
Se puede seguir el rastro de esta costumbre de casa en casa y de pueblo en pueblo. En Santa María Ixhuatán, Santa Anita Nixtiquipaque, Estanzuelas y Santa Cruz Naranjo, los grupos se organizan por sectores y salen con disciplina: primero la canción, luego el baile.
—Antes, hija, el Día de Finados era más alegre —me dice un abuelo apoyado en su bastón, mirando al suelo—. Se hacía baile con violines, marimba y acordeones. Usted sabe: no era para emborracharse; era para acompañar a nuestros muertos.
Lo que él llama alegría tiene una ética propia. Se visitaba el cementerio con la mañana fresca, se encendían candelas, se bendecían los adornos, y por la noche la música le cortaba el filo al duelo. También se intercambiaban productos entre familias, y si al difunto le gustaba el guaro, se le deja su octavito: hasta los muertos merecen su trago, dicen los abuelos.
Los Canchuleros la afinan al llegar a la puerta:
“Ángeles somos del cielo venimos… Canchules pedimos, a ver si nos dan, hoy día de finado; no lo hacemos por hambre ni por necesidad, sino por costumbre de la antigüedad…”.
El remate, que pide “perdón a los finaditos”, pesa más que cualquier sermón. El pueblo la tiene escrita en cuadernos de escuela y en hojas sueltas; en Santa Anita Nixtiquipaque, José Demecio Aguilar hizo su propia versión, con despedidas en rima y, de yapa, una réplica pícara “cuando no eran bien recibidos”.
Hay un punto en que la música deja de ser melodía y se vuelve memoria. Entonces, un verso cualquiera —“con nuestras plegarias les pedimos perdón”— arropa como manta de petate. Quien escucha con atención encuentra ecos en la literatura popular Xinka, en himnos y poemas: “Vivir Xinka” eleva una plegaria sencilla a la Abuela Luna para saber cuándo sembrar, y pide que la lluvia llegue a su alrededor. En esa pedagogía del canto se enseñan calendario agrícola y espiritualidad a la vez.
La cocina, un componente esencial
El oriente no se entiende sin su cocina. Y la tradición de los Canchuleros no se entiende sin la cocina que la alimenta. El tamal no se hace solo: detrás hay un día de molino, una madrugada de hojas asadas en el comal, el achiote molido en piedra, la carne sazonada, el hilo que amarra. El güisquil cocido tiene su ciencia: se corta en el punto en que la cáscara cede y la pulpa sostiene.
El elote se hierve con paciencia; apresurar su grano es pedirle que pierda la leche. El café, oscuro como secreto bien guardado. Todo eso, que huele y nutre, es también lenguaje. Cuando el Canchul llama, la olla responde.
—Tomen, y bailen —dice un señor con sombrero y machete, después de poner en la canasta un par de tamales para el grupo.
La comida, entregada en cada casa, tiene la marca de una ética agraria: ofrece lo que se sembró, lo que se crio, lo que el suelo dio esta temporada. Esa relación con la tierra tiene nombres propios, relatos y energía.
 3.33.57 p. m..png)
En cada cocina Xinka se pueden encontrar variedad de platillos para esta época. Foto Glenda Álvarez
Es difícil exagerar el peso del “territorio” en la identidad Xinka, no solo como geografía física, sino como urdimbre de saberes: cómo sembrar de acuerdo a la luna, por qué no cortar tal rama en cierto mes, qué planta cura un mal de ojo, qué guardiana cuida tal nacimiento de agua. Cuando la gente dice “la tierra se ofende”, no habla en metáfora: recuerda una relación viva, de respeto y reciprocidad.
Por eso, quizá, el Canchul recaudado sabe a casa. Porque en cada bocado hay una parcela conocida, un árbol que dio fruto, un brazo que molió. Las ánimas comen de lo que fueron: maíz, frijol, café, caña, güicoy, güisquil, tamal. Y ese menú —sencillo a primera vista— guarda una visión del mundo: dar gracias a la Madre Tierra, a la naturaleza y a Tata Tiwix (Dios/Creador) por todo lo que comemos en este mundo, como dicen los abuelos.
Acordarse de los muertos con alegría
No es posible cubrir a los Canchuleros sin caminar con ellos. La crónica que no suda se queda corta. De modo que seguimos —usted y yo— a la comparsa mientras baja por la calle de tierra batida, con faroles que se apagan y se vuelven a prender.
A la derecha, un cerco de izotes marca el límite del patio; a la izquierda, el corredor de una casa de adobes guarda a cuatro generaciones que miran pasar el desfile: bisabuela, abuela, madre, niña. En los ojos de la más pequeña hay una luz rara. No es miedo: es asombro. El diablo de cola de mecate se acerca, hace un gesto ridículo y la niña estalla en risa. El anciano de la casa se levanta: “¡Eso!”, aplaude, y ordena: “¡Que bailen!”.
-Una pausa. Un respiro. Un trago de agua.
El agua, sí. Porque el cuerpo también precisa cuidado.
El 2 de Noviembre por la tarde el camposanto tiene otra cara. Los pasillos, que ayer eran polvo, hoy están tapizados de coronas de papel y flores plásticas que relumbran bajo un sol cansado.
Los Canchuleros llegan con la música lista y, en cuanto cruzan el portón, la atmósfera se vuelve de feria discreta. Un grupo de viejos —esta vez sin máscara— se sienta a un lado con el sombrero y el machete en las manos. El baile —que fuera de aquí parece broma— en el cementerio se vuelve oración. Sigue siendo alegre, pero el paso pesa distinto: se baila entre nombres que ya no están en la tierra, y que regresan en el recuerdo.
Lo decía un feligrés sencillo, al término de la misa en el cementerio: “Se siente bonito, pues… no es solo llorar; también es acordarse con alegría.”
Ejercer la identidad
Santa Rosa es corazón y centro de los Canchuleros, pero no es el único territorio que late. Los ecos de la tradición se oyen en aldeas de Jalapa y Jutiapa, en pueblos que se nombran Xinka y otros que se hacen llamar ladinos porque el Estado los obligó a elegir etiqueta.
Aun allí, la ronda de pedir Canchules —con machetito de madera, máscara y vestido— persiste como una cuerda que no se rompe. Cada comunidad le pone tono y hora: en unas, la comparsa arranca puntual; en otras, se deja llevar por el impulso. Hay lugares donde predomina la máscara de anciano; otros donde manda la viuda; otros donde el diablo es estrella. Lo que no cambia es la lógica del gesto: pedir para las ánimas, bailar por ellas, compartir lo juntado al amanecer, y enseñar a los niños que la memoria se practica con el cuerpo.
Más allá de la frontera, el eco se vuelve casi espejo. En Nahuizalco (El Salvador) existe un “Día de los Canchules”, con altares familiares de flores y frutas, con velas y fotografías, con el rezo heredado que también comienza: “Ángeles somos…”. No hace falta teoría comparada para comprenderlo: la región es una sola conversación antigua. El idioma puede cambiar, pero la gramática del afecto y el rito es pariente. Los intercambios entre pueblos del suroriente guatemalteco y el occidente salvadoreño son tan viejos como las veredas por las que todavía pasan comerciantes con canastos. En ese contexto, la tradición Xinka no se aísla: dialoga y, dialogando, se afirma.
El pueblo Xinka ha sido empujado por siglos a hacerse invisible. Hubo despojos materiales e identitarios; se arrinconó el idioma; se les clasificó como ladinos en los censos; se sembró una “normalidad” que expulsaba lo propio. Pero la identidad no es un museo: es una decisión que se ejercita. Y el baile de los Canchuleros, humilde y festivo, es un modo de ejercerla.
Cuando una comunidad organiza su ronda, se reparte en sectores, define rutas, cose la máscara, ensaya la música, y enseña la letra a los nuevos, está diciendo: “Somos Xinkas.” Lo reafirma en su vínculo con el territorio, con sus energías, con sus sitios sagrados, con sus cerros de guardianes y sus lagunas encantadas. Es identidad que baila; política del recuerdo; memoria que hace comunidad.
Amanece con un canto de gallos, el patio del capitán, el costal se abre por fin. No hay prisa: la noche dejó cansancio en las piernas, pero también una felicidad rara, como de deber cumplido. Se arma la mesa con seriedad: lo que fue entrando por la boca de la manta ahora sale por porciones.
Alguien hace montoncitos iguales de pan; otro parte los tamales en mitades para que alcancen; una patoja reparte fruta; el capitán cuenta los billetes arrugados para decidir cuánto se destina a “las bebidas” del brindis. Esa aritmética sencilla —para todos lo mismo— es el corazón de una economía moral que no se aprende en la escuela: la certeza de que el esfuerzo colectivo se confirma en el reparto justo.
—En mis tiempos —dice un abuelo—, el Canchul era obligación. Se hacía por respeto. Yo fui Canchulero a los 17, con máscara de cuero de vaca. No había maquillaje; eran máscaras de verdad, hechas por uno. La música era violín y guitarra. Se bailaba bonito, sin vulgaridad.
Al volver a casa, la calle huele todavía a cera y a café. Se podría decir que ya todo pasó. Pero uno sabe que lo que verdaderamente importa no “pasa”: queda. Queda en el cuerpo el aprendizaje del paso, queda en la boca el gusto del tamal, queda en la piel el tacto de una máscara de cartón, queda en el corazón esa rara contentura que da la memoria bien ejercida.
 3.35.29 p. m..png)
La tradición de los canchuleros es un acto de memoria. Foto Glenda Álvarez
Y queda, sobre todo, la certeza de que mientras el oriente de Guatemala encienda sus luces, mientras haya quién cante, baile y ofrezca, mientras el costal se llene y el reparto sea justo, las ánimas tendrán con quién bailar.
A lo largo de los siglos, el pueblo Xinka ha resistido silenciosamente. Su lengua, su cosmovisión, sus prácticas, todo ha sido empujado a los márgenes. Pero basta ver un grupo de Canchuleros bailando entre las tumbas, o una mujer removiendo el ayote en miel al calor del fogón, para entender que la identidad no muere mientras haya quién la baile, quién la cocine, quién la nombre.
La tradición de los Canchuleros no es solo una fiesta: es acto de memoria, de comunión y de resistencia. En cada comunidad, en cada fogón encendido, se repite la misma promesa: que la muerte no vence, que los pueblos que honran su pasado no desaparecen. Porque aquí las ánimas no se lloran, se les baila.
Y cada 1 y 2 de noviembre, bajo la luna que mira desde los cerros, los Canchuleros —esas almas antiguas disfrazadas de juventud— vuelven a recordarnos que, aunque el tiempo cambie, todavía hay quienes bailan por los que ya partieron.
Participaron de esta nota
Glenda Álvarez
3 artículos